Antes de los influencers espirituales, existía el Hippie Trail. Una historia de mochilas, baratijas y búsquedas… a veces, del baño más cercano.
🕉️✌️🚐 #HippieTrail #SarcasmoViajero
Imaginad una época en que encontrar «uno mismo» requería un billete de ida a Katmandú, una mochila llena de pantalones de campana y una fe inquebrantable en que el chutney de esa señora en un puesto callejero de Delhi no os mandaría al hospital. Bienvenidos al Hippie Trail, el safari sagrado donde Occidente fue a buscar iluminación y, de paso, buenos precios en artesanías.
Luego, Persia. Ah, Persia. Donde los jardines del Edén prometían en las guías de viaje se convertían, en la práctica, en una lección sublime sobre las diversas texturas del polvo. Polvo en la comida, polvo en el alma, polvo en esa pancarta de «PAZ Y AMOR» que habías traído desde Amsterdam. Te sentabas en las ruinas de Persépolis, no para contemplar el imperio aqueménida, sino para escribir en tu diario cosas profundas como: «El tiempo es una ilusión. Igual que el papel higiénico en esta país.»
El clímax, por supuesto, era la India o Nepal. Tras semanas de viaje, llegabas a Goa o a Katmandú con la certeza de ser un pionero. Hasta que veías a una colonia entera de alemanes desnudos haciendo yoga al lado de un restaurante que servía apple pie hecho por un ex-contable de Leeds. La búsqueda de lo «auténtico» te llevaba a un ashram donde un gurú con un Mercedes Benz Benz Benz (sí, tres veces) te cobraba por un mantra personalizado que, casualmente, rimaba con el número de tu tarjeta de crédito.
Y así, entre disentería poética, charlas profundas bajo los efectos de hongos cuestionables, y la compra de un kurta que jamás te pondrías en casa, ocurría la verdadera magia. No la iluminación, sino el darse cuenta de que el viaje no era hacia un lugar, sino lejos: de la suburbia, de las expectativas, del traje gris. El Hippie Trail fue, en esencia, el primer gran retiro wellness de masas, pero con más riesgo de tifus y menos zumo detox. Vendiste tu guía Lonely Planet de 1973, volviste a casa, y pasaste los siguientes cuarenta años contando, con una nostalgia selectiva, cómo «aquello sí que era viajar, nada de resorts todo incluido».
Una epopeya donde el equipaje más pesado no era la mochila, sino las proyecciones. ¿Su legado? Una ruta de hostales, clichés y la tenue pero persistente idea de que en algún lugar, al final de un camino polvoriento, hay una verdad esperando. O, como mínimo, un té bastante bueno.
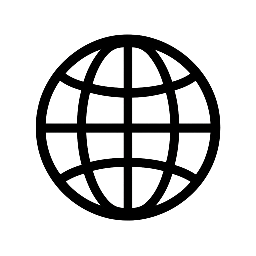

Deja una respuesta